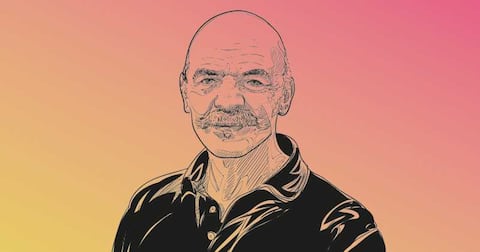19 de septiembre de 2017
Opinión
Lo incómodo de llevarse mal con el vecino
Uno diría que seríamos mejores amigos, compadres, pero no, o más o menos, más menos que más.
Por: Alain de Beaufort
Los dos permanecemos en casa con nuestros hijos mientras nuestras esposas salen a Manhattan por la mañana. Ambos somos rolos, los únicos rolos en este suburbio de Nueva Jersey llamado Maplewood, que sepa yo. Además de estar casados con gringas que nos mantienen, de tener inclinaciones artísticas y de haber estudiado en Los Andes –yo, Antropología; él, Bellas Artes–, aunque nunca nos conocimos allá tenemos algunos conocidos en común y nos rumbeamos con Fulana de Tal, con una década de diferencia. Eso para mí fue algo monumental, para él fue “meh”.
Yo le caigo mal a Salvador. Desde la primera vez que nuestras esposas nos presentaron yo supe que le caía mal, pero ambas estaban tan seguras de que era una amistad hecha en el cielo, como la de ellas, que nos toca intentarlo. La alternativa es tratar de caerles bien a las mamás suburbanas, a quienes ambos les caemos mal. Somos relativamente nuevos aquí. Nos tocó mudarnos de Nueva York porque las rentas estaban muy altas. Ambos emigramos a esa ciudad en parte para estar con las mujeres que amamos, y también para ser exitosos.
Mientras más trato de caerle bien, menos le caigo bien. No me lo ha dicho, pero es obvio en la manera en que suspira cuando le hablo con un acento paisa o costeño por jocoseria y en la condescendencia con que me dice que tengo que hablarles en español a mis hijos, yo sé. Lo peor es que si yo no le cayera mal, él me caería mal a mí: la mochila arhuaca de colores fosforescentes en la que carga desde alicates hasta toallitas humectantes, sus cuadros abstractos con títulos literales (Mancha 1 y Mancha 2), sus batidos con semillas de chía y de linaza, sus tenis hechos de molas, la manera en que asume todo textualmente. Pero yo le caí mal a él primero.
Nuestros hijos tienen la misma edad y se llevan bien, nuestras esposas también se llevan bien, por lo que nosotros estamos atrapados en esta amistad circunstancial.
Anoche mi esposa me ordenó que fuera a tomarme una cerveza con él a Jimmy’s, un bar de deportes que queda entre la casa de él y la mía. Era mi noche libre. Trabajo en un supermercado llamado Trader Joe’s que queda a cinco minutos y Salvador tiene todas las noches libres porque él es pintor. Hubiese preferido quedarme en casa trabajando en mi novela, una versión actualizada de La vorágine. Pero órdenes son órdenes, y otra cosa que tenemos en común es que nos gustan las mujeres mandonas.
(Los tipos de amigos que todo hombre debe tener)
En el bar, múltiples pantallas con béisbol y comerciales de antidepresivos. Nos pedimos dos cervezas de sifón. En una esquina, un grupo de jóvenes “nuevajersianos” se abrazaban y se decían cosas en el oído como “eres mi mejor amigo” o “te seré leal hasta la muerte y nunca voy a tener sexo con tu novia”. Por lo menos eso pensé que se decían, porque la música de Bruce Springsteen no dejaba escuchar nada más.
- Extraño esas amistades tan puras e intensas de la juventud –le dije.
- ¿Que qué? –me respondió con cara de culo.
- Que tengo nostalgia de cuando los amigos eran como la familia y la lealtad debía ser absoluta a precio de excomulgar.
- Sí, yo también…
Terminamos nuestras cervezas y pedimos otra ronda, con eso cada uno pagaría una sin parecer tan mezquinos.
- ¿A qué hora es la clase de yoga para niños en la biblioteca? –me preguntó.
- A las 11:00 –le dije.
- Bueno, nos vemos.
Y cada uno cogió en su dirección.