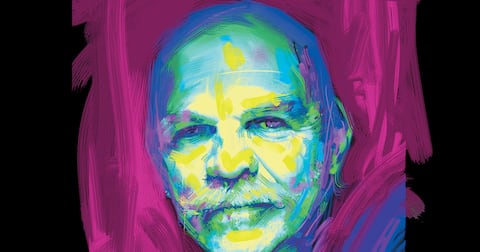21 de noviembre de 2014
Postales
Amor Eterno
Creemos que el amor verdadero es amor para siempre, y que cualquier otra versión es un fracaso. Que hay que amar a una persona y pasarse con ella el resto de la vida y que cualquier otra opción es un fracaso.
Por: Martín Caparrós
Años y años tratando de oír lo que se dicen esos dos. Se hablaban más que se besaban; en el Zócalo de Oaxaca, en esos días, las parejas se besaban poco, así que susurraban. Se supone que el amor es eso donde sobran las palabras; nunca se dicen tantas. El amor canta, cuenta, rima, rema, promete, se promete: el amor es más que nada una avalancha de palabras. El amor es esa gozosa incompletud, ese descubrimiento repentino de que en la vida hay mucho más que lo que suele haber —que otro mundo se abre—, ese cambio de luz que te lleva a decir y decir una esperanza, a imaginar que en alguna parte hay un futuro y esta vez no es ajeno.

Ellos se hablaban, yo no llegaba a oírlos: estaba en un balcón, justo encima; podía verlos pero no escucharlos. Quería escucharlos; me proponía bajar y no bajaba: yo, en aquel balcón, en el cuarto detrás de aquel balcón, también creía que había encontrado el amor verdadero. Fue la última vez que lo creí; o quizá ya hubo, desde entonces, seis o siete.
Creemos que el amor verdadero es amor para siempre, y que cualquier otra versión es un fracaso. Que hay que amar a una persona y pasarse con ella el resto de la vida y que cualquier otra opción es un fracaso. Es, supongo, el resultado de un invento reciente.
El amor conyugal es un invento reciente. Durante milenios los hombres y mujeres se casaron por razones mucho más razonables. Podía ser una alianza de familias, fatalidad, interés económico, un acostumbramiento: él y ella vivían en el mismo pueblo o en el mismo barrio o eran primos, se conocían de chiquititos, se desposaban de más grandes. En un mundo tanto más quieto, menos comunicado, los hombres y mujeres se casaban con lo que tenían cerca, y a nadie se le ocurría que debiera intervenir, en ese zarandeo, una emoción particular. Se casaban, debían pasar toda la vida juntos: para que la unidad de producción de bienes y personas funcionara alcanzaba con que esos hombres y mujeres se trataran con algún respeto, se preñaran mutuamente algunas veces, aseguraran el funcionamiento del hogar y su reproducción por vía uterina. Por eso, también, por su falta de alicientes, era necesario que el matrimonio fuese irrompible por obligación.
Y si por ventura alguno de los dos —el hombre, casi siempre— quería sensaciones más potentes se pagaba una puta o se hacía con una amante o un amante o, al extremo, montaba casa chica. Pero a nadie se le ocurría que el matrimonio fuera el espacio para hacer esas cosas como enamorarse o apasionarse o cogerse con denuedo. Ni que, por lo tanto, los futuros desposados se eligieran según esos baremos. Sigue siendo así, en muchos países, muchos más que los que suputamos. En India, por ejemplo, donde todavía dos de cada tres bodas son arregladas por las familias de los novios —que, muchas veces, se conocen en la ceremonia—. Y, contra los que dicen que esa es una costumbre arcaica, salta una evidencia: cada vez hay más indios jóvenes modernos que se casaron por supuesto amor y que, decepcionados, se divorcian y le piden a mamá que les consiga una pareja en serio.
Pero en nuestros países —en las distintas formas de Occidente— ya hace más de un siglo que se supone que nos casamos si y solo si nos amamos y, como el matrimonio debía ser para siempre, deberíamos amarnos para siempre.
El problema es que no hay amor que dure tanto tiempo: las palabras se gastan, los futuros. Entonces fracasamos: no hacemos lo que requiere el canon, nos amoramos por un lapso, nos perdemos —y tenemos la sensación de que fallamos: de que no cumplimos con lo que deberíamos. Así mi vida, por ejemplo.
Aquella vez bajé, al final, de mi balcón, caminé hacia ellos, pasé muy cerca con la oreja atenta. Y pude oír que él le decía claro, para siempre. Por eso ahora escribo estas tonteras: él decía para siempre. Fue en Oaxaca, donde estoy ahora, hace unos 20 años. El banco sigue ahí; el amor, ni se sabe. Quizá, el matrimonio.
Y pienso, como siempre —sabiendo, como siempre, que pienso tonterías— si no habrá formas de encontrar a los enamorados, preguntarles qué fue, qué otros futuros se decían, cuántos años les duró su siempre.
Porque estamos en un momento de transición, en el medio de un cambio incompleto: cuando una parte ya cambió y otra todavía no se adaptó a ese cambio. La idea de que el matrimonio debía durar para siempre se transmutó en que el amor debería ser eterno
El modelo de matrimonio eterno sin obligación de amor cambió en un punto, pero no en el otro: ahora se pide amor, pero se sigue pidiendo la constancia de aquellos pactos económicos.