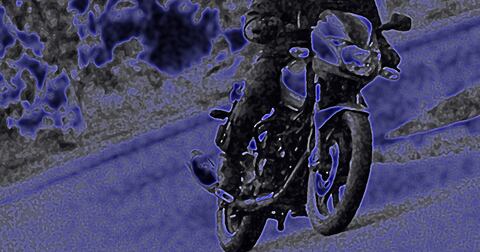18 de diciembre de 2014
Un día en Colombia
Así se vive el Madrugón de San Victorino
El sociólogo, escritor y periodista Alfredo Molano se levantó a las 4 de la madrugada para ser una de las miles de personas de todos los tamaños y condiciones que remolinean, empujan, sudan y gritan en busca de adquirir, poseer y comprar de todo en el Centro Mayorista.
Por: Alfredo Molano Bravo / Fotografías: Leonardo Castro
Desde la noche anterior a los miércoles y los sábados se comienza a ver gente revoloteando en la zona —carrera 10 entre calles 10 y 11— donde va a ser El Madrugón, un evento singular que se realiza en Bogotá desde hace diez años. Las madrugadas son frías, muy frías, en el centro de la capital donde los vientos que vienen del páramo de Cruz Verde golpean sin contemplación. Los transeúntes son aún sombras que se defienden del hielo del aire con ruanas, chompas, bufandas y gorros, y un silencio contenido que se convierte en vaho cuando se abre la boca. El alumbrado público es blanco y sin vida, el pavimento brilla con la lluvia, algún borracho pelea con un perro echado al lado de uno de los tantos indigentes que vivían en El Cartucho y que ahora deambulan solitarios por toda la ciudad.
A las puertas del Centro Mayorista se agolpan los compradores desde la una de la madrugada para entrar tan pronto abran las rejas. Vienen de todo el país —Valledupar, Villavicencio, Medellín, Tumaco— y de otros países: hace cuatro meses se inauguró una línea regular de buses entre Bogotá y Lima que atiende ciudades intermedias como Túquerres, Quito, Guayaquil, Trujillo. Se calcula que son más de 100.000 personas las que con sus rollos de pesos, o de dólares, apretados en los bolsillos, se dan el madrugón. Es un río que se desborda cuando a las 4:00 en punto los empleados de seguridad del Centro suben las rejas y se hacen a un lado para evitar ser atropellados por una verdadera masa humana. Una atronadora algarabía reemplaza lo que minutos antes era puro silencio. Son dos plantas comunicadas por corredores que rodean una plazoleta central. La gente corre para ser atendida antes de que se formen largas colas, tanto en los pequeños locales con mostradores y empleados uniformados como en puestos o burros alineados en las zonas de tránsito, un tránsito que se hace más difícil cada minuto que pasa. En los locales se han instalado turneros para que los clientes sean atendidos por número y evitar peleas que han llegado a la sangre. En realidad uno no transita, uno hace parte de una marea con inercia propia donde reina el codazo y donde la palabra más oída es “permiso”, que en realidad nadie puede dar porque todo el mundo es empujado y hace parte de un todo sin control. Los compradores llegan de madrugada para ganar tiempo porque, como se dice, el tiempo es oro: comprar temprano es comenzar a vender temprano, para regresar a volver a comprar y volver a vender. Ley del capital, que es más severa ahora en la temporada de Navidad: regalos, fiestas. La gente gasta como para embolatar las penas y las soledades, incluidas las que se acumulan para hacer la plata que se gasta a manos llenas en estas contagiosas y angustiadas celebraciones. Santa Claus, con su costal lleno de regalos, ha reemplazado al desvalido Niño Dios.
Desde lejos —o desde encima— se diría que se trata de una fervorosa procesión hacia un lugar sagrado como La Meca, donde se apuesta la vida para caminar alrededor de la Kaaba, o de una manifestación política sin tribuna donde el candidato regalaría cosas en vez de promesas. O, por fin, como si todo el Black Friday de la ciudad se concentrara en una manzana de Bogotá. Fuera del centro comercial, en las calles adyacentes, también hay madrugón y también locales, puestos, chazas. También miles de personas de todos los tamaños y condiciones remolinean, empujan, sudan, gritan en busca de adquirir, poseer, comprar, ganar. Un rebaño manejado por intransigentes pastores. El volumen de negocios es tan alto que el metro cuadrado en la zona cuesta 30 millones de pesos. En el barrio Rosales, el más caro de Bogotá, la misma área es apenas de siete millones.
El Madrugón es una estrategia de ventas que se originó hace años en campesinos de Cucunubá que venían a Bogotá a vender ruanas y cobijas de lana. Deambulaban por la capital y con las que no vendían, regresaban a la estación de buses y se envolvían con ellas para esperar y aguantar el frío. Pero también las vendían más baratas que al llegar. De la ruana se pasó a los guantes y a los gorros de lana, pero otros vendían. Se fue formando un pequeño mercado que se completó con un puesto de tinto, otro de empanadas, una chaza, un lichiguero. El mercado creció a fuerza de frío, de soplos sobre el tinto hirviente. Allí llegaban los vendedores ambulantes de mercancía antes de salir al mercado abierto. Cuando los tenderetes fueron desplazados de la zona de la Capuchina —13 con 13— y luego de la Mariposa —plazoleta de San Victorino—, vendedores y clientes se fueron con su ruido y su mercancía a la zona donde hoy hacen su agosto en todo el año, pero especialmente en diciembre con El Madrugón. Al lado se abrió el mercado de Santa Inés, que les dio fuerza a los agáchese y a las ventas de cobijas.
El Madrugón es una venta especializada en prendas de vestir al por mayor. Al por mayor quiere decir que un cliente lleva 20 millones para comprar 200 kilos en ropa, que empaca en cinco tulas de plástico que carga por toda el área de ventas empujando a otros clientes que cargan lo mismo o que llevan idéntico propósito. El rey del mercado es el bluyín, seguido por la blusa, el chicle, la falda y prendas llamadas íntimas. El bluyín es sinónimo de pantalón, como lo fue la coca-cola de gaseosa. Los bluyines se tomaron el mundo poco a poco. Nacieron en las minas de California como un pantalón de remaches hecho con una tela de algodón crudo teñida con índigo. Nada lo descosía, nada lo acababa y reemplazó el pantalón de cuero de los vaqueros que matando indios y búfalos colonizaron el oeste norteamericano. Fue una prenda de trabajo que se comenzó a poner de moda con las películas de los rebeldes sin causa, Marlon Brando, James Dean, que complementaron con tenis. La informalidad pura, la reacción contra la corbata y el cuello almidonado. Los bluyines para hombre, mujer, viejo, niño se han ido acomodando a las modas de cada generación. Hoy los decoran con taches, arandelas, prenses, rotos de fábrica, cremalleras y cuanta variación aguante el comprador. Porque pese a la uniformidad, los compradores buscan originalidad, tan escrupulosamente que todos y todas —como se dice en los conversatorios— terminan vestidos y vestidas igual. El material de blusas, camisas, chicles y cucos es similar: resbaloso, liso, escurridizo. En la temporada predomina el rosado y los colores desleídos, licuados, evaporados. La moda no incomoda. El petróleo, o sea los acrílicos, vinilos y demás fibras plásticas, han consolidado su poder sobre el algodón. Los compradores en los “burros” sacan de cajones con su propia mano lo que buscan; lo estiran, lo miran, lo examinan y lo meten entre la bolsa que llevan; bolsas de plástico de colores y enormes. El vendedor mira, vigila, cuenta con la boca hecha agua. Los clientes pueden medirse la ropa y al efecto se les facilita un gigantesco talego de tela —el probador— donde el cliente se mete de cuerpo entero y lo cierra jalando una pita. Un vestier improvisado. Queda la cabeza por fuera, mientras con las manos se cambia la ropa. Desde afuera el entalegado se mueve como si fuera un duende atrapado. Como no hay espejos, debe fiarse de la opinión de quien lo acompañe, y una vez tomada la decisión de comprar o no, debe volver a meterse en el probador para ponerse lo que traía. Otrosí: hay cola para probarse y se debe pagar el servicio.
La mayoría —la gran mayoría— de prendas livianas sale de un contenedor empacado en China. Son fabricadas por chinos o por indonesios o por africanos de esos que las empresas chinas meten en un barco que navega por aguas internacionales mientras en sus barrigas miles de mujeres cortan, cosen, empacan durante tres o cuatro meses. La moderna esclavitud. Los costos de producción son bajísimos porque los fabricantes no pagan impuestos y desconocen todo tipo de prestaciones sociales. Sus precios derrotan toda otra forma de trabajo. Son verdaderas cárceles-taller. Al consumidor tal pasado le importa un pito, entre otras cosas porque ninguna mercancía cuenta su historia. Los bluyines son otro cuento, por lo menos los que se venden en El Madrugón. Son la vieja fórmula de la industria a domicilio, pero amaquilada. La cosa es así: un fabricante tiene un taller de confecciones de bluyín —quizá tenga otro de camisas— donde cortan las piezas con una gran prensa y una tijera gigante manejadas por un operario —ya no hay obreros— que es casi un artista porque corta 40 telas al mismo tiempo sobre un patrón de papel puesto sobre los cortes. Y corta. Si se equivoca en tres milímetros, la prenda queda chueca. Estas piezas cortadas se le dan a un satélite, es decir, a una familia que confecciona la prenda final con máquina, pero también con aguja, hilo y dedal. Es la maquila y en Bogotá hay miles y miles. Trabajan a destajo en la casa. No se les pagan prestaciones porque la familia satélite es una empresa propia compuesta por la mujer, los hijos, los sobrinos y “hasta el perro”, me ilustró quien me describió “el procedimiento”. Una fábrica puede tener 20 o 30 satélites. Depende de la demanda. En octubre y noviembre, meses prenavideños, tienen más satélites que en enero y febrero, “meses posrumba”. El bluyín tiene más algodón que las otras prendas, pero es una fibra importada de Estados Unidos o de Canadá porque los algodonales de Cesar o de Meta se transformaron, con la apertura económica, en haciendas ganaderas.
Las confecciones hechas en el país atienden la moda colombiana, que se origina en patrones norteamericanos y europeos y que viene con música electrónica incluida. ¿Cómo nace una moda, por ejemplo, la del roto en los bluyines? ¿O la de los cuellos altos o las faldas de las camisas por fuera del pantalón? Quizá en el origen se confunden o se funden originalidad y rebeldía, inspiradas por poetas y pintores que escandalizan al comienzo y luego terminan plagiándose unos a otros, hasta que un peluquero, un sastre, una marca da el primer paso. De ahí en adelante todos marchan al mismo ritmo. Tienen su ruta. Los ricos que viajan las traen y las usan como medio de exclusión — “prendas exclusivas” — y poco a poco los estratos menos prósperos las adoptan y cuando llegan a las clases populares, los de arriba dejan de usarlas y la moda, antes de París o de Nueva York, se vuelve ñera. Me parece que el bluyín ha escapado, no del todo, a esta férrea y elitista lógica. Hoy se puede ir con bluyines hasta a los clubes y a los cocteles.
Para los comerciantes de El Madrugón, la gran amenaza no son ya las confecciones chinas sino los comerciantes chinos. Las mercancías chinas son casi todas de contrabando, no pagan impuestos, son baratas, pero duran tres posturas y se deslíen. Tienen, sí, la ventaja para el intermediario de que sacadas de los contenedores hay que plancharlas y empacarlas, lo que es un trabajo local. Los economistas lo llaman valor agregado. En cambio los comerciantes chinos traen la ropa y la venden al por mayor sin intermediario. Ganan en toda la línea. En la zona ya hay varias de estas tiendas, todas de ropa de machetazo, como se conoce lo barato y de baja calidad que otros llaman guarapo, y que atienden ellos mismos. No hablan casi castellano, gesticulan y mascullan palabras entrecortadas con una vocecita diminuta pero autoritaria. No es fácil entender por qué en sus almacenes, contra toda lógica, no venden más de tres prendas del mismo modelo.
En las calles, en las bodegas, en el centro comercial, la gente cargada con sus bultos de ropa, pese al esfuerzo, al calor, a los empujones, carga también la esperanza de ganar. Predomina una atmósfera de igualdad: todos estamos en lo mismo. La existencia de un humor humano de miles de personas respirando al mismo tiempo, agitadas por la avidez comercial de llegar primero y de ganar más, no es una mera impresión. Es un aire de complicidad y de tolerancia secretas que circula entre todo el que entra en ese torrente impersonal, casi abstracto. Pero húmedo. La temperatura que predomina en las bodegas puede ser de 35 a 40 grados centígrados a las 7:00 de la mañana, mientras que a cielo abierto puede ser de 8 grados.
Viendo el movimiento de gente que madruga a comprar y a empacar para llevar a vender en su almacén o para surtir otros almacenes, se siente a una masa mecanizada y esclavizada por la moda, una esperanza velada de sentirse diferente, elogiado, distinguido, singular. Los vendedores tienen en sus cabezas la imagen de los gustos del cliente, y el cliente, paradójicamente, obedece ciegamente a los gustos del fabricante. De El Madrugón salí con la sensación de haber estado al lado de un cardumen de sardinas enloquecidas que buscan en el mar la luz de la lámpara con que los pescadores las atraen a sus redes, para sacarlas, asfixiarlas y luego empacarlas en cajas de latón para llevar a los mercados del puerto.