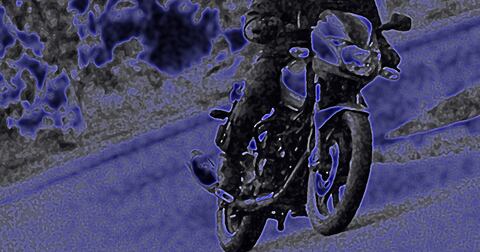18 de diciembre de 2014
Un día en Colombia
7:42 A.M., llaneros arrean ganado en el Casanare
—A mí me han jodido dos veces —dice Camilo Barrera, el más joven de los arreadores de ganado. Tiene 15 años. Es flaco. Dicharachero. Va descalzo y arremangao. Cuchillo cachiblanco al cinto. Pasó por cuatro colegios y apenas terminó octavo.
Por: José Navia / Fotografías: Federico Pardo
Jogny Guzmán, el caporal del hato San Felipe, detiene su cabalgadura en medio de la sabana. Es menudo, fibroso, de pelo negro y rostro quemado por el sol. Lleva el pantalón arremangao hasta la rodilla y un sombrero negro, de ala ancha. Va descalzo, como la mayoría de los 30 jinetes que frenan detrás de él.
El caporal mira hacia el horizonte. Cielo y llanura. Es lo único que alcanzo a ver desde la silla del rusio mosquiao que me asignaron esta madrugada para acompañar a los vaqueros. Jogny Guzmán es más escueto que un telegrama:
—Esa es la primera punta... ya saben qué hacer.
—Salgan por este lado… cortico... cortico. Entre más corto, mejor.
No necesita decir más. Dieciocho jinetes se lanzan al galope. Cabalgan en bloque, levemente abiertos hacia la derecha. Dos perros criollos van detrás. No entiendo nada. Jogny se compadece y me señala un punto en el horizonte.
—Allí… deben estar a más de 3 kilómetros —dice.
Aguzo la mirada… ¡Nada! Cielo y llanura… de pronto logro ver una masa de siluetas borrosas, arracimadas, de color blancuzco que se mueven lentamente.
—Esa es una “punta” de ganado —me explica Marcos Tibaduiza, el administrador del hato San Felipe, quien cierra el grupo—. Allí hay casi 500 reses.
Jogny Guzmán y los hombres restantes talonean sus caballos hacia el frente, para cerrarles el paso a los animales.
En minutos, los 18 jinetes le llegan al ganado. Forman un semicírculo y comienzan a arrear la vacada. La manada se agita. Se alarga en medio de una nube de polvo. Se oye el tropel, los bramidos y mugidos lejanos. Y los silbidos y gritos de los vaqueros.
-¡Jiaaaa… Jiaaaa…! ¡Yeaaa… ¡ ¡Uuuueeeeep…! ¡jaaaa… jaaaa… jaaaa! ¡Uuuuoooppp…!
El caporal y el resto de hombres se unen a los arreadores. Galopan. Frenan. Giran a la derecha. A la izquierda. Arrean a los rezagados. Un toro intenta irse del lote. Dos vaqueros lo persiguen. Atajan por un costado. Por el otro. Gritan. Chiflan. Controlan los flancos… Así van moldeando la manada.
Los miro a distancia. Mi torpeza con el caballo es notoria. Tibaduiza, el administrador, me señala, de lejos, la silueta de un molino que aparece al frente. Con señas me hace entender que el lote de ganado se dirige hacia ese punto.
La jornada en este hato del Casanare, a unas cuatro horas en campero desde Yopal, había comenzado en la semioscuridad de la madrugada.
Hacia las 4:00 de la mañana, los vaqueros abandonaron sus chinchorros entre cantos de grillos, mirlas, loros y paujiles.
Toto, el mensual o ayudante de cocina, les repartió pocillos de tinto cerrero. Luego salieron hacia el corral en busca de los caballos. En el camino saludaron a un hombre en muletas, de jeans y camisa clara.
—¿Qué pasó, camarita? —le preguntó uno de los vaqueros.
—Me toca ir a Yopal por una radiografía —respondió.
—Ojalá no le haya jodido esa pierna, camarita —remató el vaquero.
Luego, el hombre me explicó que un toro bravo lo machacó el día anterior contra el caballo cuando reunían las reses para marcarlas.
En el corral, Jogny Guzmán voleó dos veces la soga por encima de su cabeza y la lanzó contra la cara de Reflejo, un caballo castaño, de 9 años. Lo enlazó en el primer intento. Los demás vaqueros hicieron lo mismo y poco después conducían sus bestias, de cabestro, hasta una enramada.
Allí amarraron la capa de caucho y el rejo de piel de toro a la silla y salieron con paso trochador rumbo a la sabana.
El sol comenzó a salir un poco antes de llegar al caño de la Madrevieja. Como estaba seco, lo cruzamos sobre el lecho de tierra rojiza. En invierno, cuando el río se crece, los vaqueros lo pasan a nado, junto a los caballos. Envuelven sus ropas y demás enseres en la capa de caucho, hacen una bola con ella, la amarran con una cabuya y la van empujando en medio de la corriente.
El mayor peligro del río —cuentan los vaqueros— no es la corriente, sino los tembladores. Son unos peces de color oscuro, lisos, delgados y largos, hasta de 2 metros, que producen descargas eléctricas capaces de paralizar a un hombre.
—A mí me han jodido dos veces —dice Camilo Barrera, el más joven de los arreadores de ganado. Tiene 15 años. Es flaco. Dicharachero. Va descalzo y arremangao. Cuchillo cachiblanco al cinto. Pasó por cuatro colegios y apenas terminó octavo.
—Mi mamá me dio harto juete pa’ que estudiara, pero a mí nunca me gustó la escuela —dice mientras atravesamos un potrero salpicado de pajonales y topias de comején.
Camilo arrea ganado desde los 5 años.
—Cuando salíamos de la escuela nos tocaba recoger el ganado de mi abuelo, Juan Fidel González. Había como 700 reses, pero todas no eran de mi abuelo. Las tenía a medias con un amigo —dice.
Por trechos, el muchacho canta bajito las canciones del venezolano Jorge Guerrero.
Dónde está mi potro bayo
un castañito melao
mi falceta y cabo e’ soga
un chaparro encabuyao
la soga del cuero duro
del novillo colorao.
Camilo deja la canción en la mitad cuando el caporal da la orden de salir a arrear la primera punta de ganado. Lleva una camiseta azul con el letrero New York City a la espalda. Por momentos lo veo moverse en medio de la vacada. Luego le pierdo la pista.
Casi una hora después, cuando llego al molino, las reses forman una masa redonda que pasta con tranquilidad. Unos 15 vaqueros, dispuestos en círculo, se quedaron a vigilar la vacada. Uno de ello es Camilo Barrera, que se ha apeado del caballo y tararea otra canción.
Suena el arpa, suena el cuaaatro
y el capacho alborotaaaao
mi verso se va soliiiiiiito
por llanura como potro desbocaaaao…
—¿Y los otros para dónde van? —le pregunto al muchacho.
—Van por la punta de la mata de chiriguare —responde.
Con razón se entiende con el caporal… hablan la misma jeringonza. Entonces entendí que para venir aquí hay que hacer un curso acelerado de jerga llanera: chiriguare es un gavilán, capachos son maracas hechas con el escroto del toro, chaparro es un bejuco, madrinera es una res que ayuda a conducir a otras, culatero es quien empuja el lote de ganado, cabrestero es el vaquero que guía la manada…
A la izquierda de Camilo, a unos 10 metros está Chucho, un vaquero de camisa roja que tiene el mando sobre los 15 hombres que se quedaron en el molino. A la derecha, José Corrales, un valluno sesentón. Fue raspachín de coca en el Caquetá y allá se enamoró de una mujer que resultó ser del Casanare y lo convenció de venirse para acá.
Cuidar las reses estacionadas es la parte más aburridora para los arreadores de ganado. Deben permanecer quietos en sus puestos, atentos a atajar alguna res que intente abandonar la manada.
El sol sigue bajito en el horizonte. Deben ser cerca de las 8:00 de la mañana. Aquí muy pocos usan reloj. Un gallinazo vuela rasante sobre el espinazo de los animales y aterriza sobre un costillar blanquecino que se pudre al sol. Un concierto de mugidos brota de la manada.
—Ese carramán debe tener unos 2 años, sino que llueve y se le ablanda el cuerito que le queda, y los chulos vienen a picotear —explica Camilo.
Chucho y Corrales parecen estatuas sobre sus caballos. Llevan una media hora mirando el lote de ganado y no parecen inmutarse. Pero el muchacho luce inquieto.
Mientras deshace una boñiga con sus pies desnudos, Camilo cuenta que con sus ahorros compró un caballo. Le costó 500.000 pesos y lo bautizó Vendaval.
—A veces me voy los sábados en ese caballo para donde mi abuelo —dice—. A buen paso me echo unas tres horas y media.
Camilo juguetea con el cuchillo y canta canciones que hablan de alcaravanes, ríos, garzas, potrancas, llanuras, jinetes, catiras, gavilanes, sogas y tranqueros.
Muy a lo lejos se ve la punta de ganado de la mata de chiriguare. Los vaqueros lograron reunir a los animales, otros 400 o 500, y los tienen listos para arrearlos hasta este lugar. Luego emprenderemos el camino hacia los corrales del hato San Felipe, de donde salimos esta madrugada.
—Ojalá se saliera un animal pa’ pegarle la carrera —dice Camilo. Y mira de reojo a Chucho, que sigue pétreo sobre su caballo.
—Chuchiiito… ¡deje salir una vaca! —le grita a su compañero. A veces, la única oportunidad de abandonar la modorra es cuando un toro pajuelo intenta abandonar la manada. Lo llaman así no porque tenga mañas de adolescente, sino porque le gustan los pajonales.
Le pregunto si por aquí hay culebras.
—Cascabel —responde—. Pero no mucha. Por allá donde mi abuelo sí hay harta culebra. Mi tío les tira el poncho encima, ellas mismas se enredan y después las coge con una horqueta.
A su edad, Camilo Barrera ha visto en vivo muchas de las escenas que los niños de ciudad ven por televisión.
—Allá en Perro de Agua una vez un toro ensartó a un caballo por la barriga y le sacó las tripas…
Camilo tiene otra particularidad. No tiene ni un par de zapatos. Los podría comprar, pero prefiere andar a pie limpio, como la mayor parte de sus compañeros.
—Ya tengo las patas duras —dice al tiempo que enseña la planta del pie derecho—. Vea el callo. Toque, si quiere… es duro. No me entran ni las espinas.
La noche anterior, Roberto Valenzuela Reyes, el propietario de la finca, contó que en alguna ocasión llevó a Bogotá a uno de sus vaqueros para un examen médico. Al cabo de tres días, ya de camino a Yopal, el ganadero le preguntó al trabajador qué lo había impresionado de Bogotá.
—Que todos usan zapatos —le contestó el hombre.
De los lados del chiriguare llegan los mugidos del ganado y los gritos de los vaqueros. La vacada se ve nítida. Están a menos de 500 metros. Un novillo intenta separarse y Chucho lo intercepta antes de que coja carrera.
Los perros son los primeros en llegar. Detrás vienen las reses levantando algo de polvo con las pezuñas. Chucho y los otros vaqueros se ponen alerta. Ya son cerca de 1000 reses. Una estampida sería fatal. Incontrolable.
Los vaqueros aquietan las vacas durante unos minutos. Cuando sienten que el rodeo (la unión de las dos puntas de ganado) está tranquilo, se distribuyen responsabilidades y comienza la marcha con lentitud.
En San Felipe hay unos 15 rodeos, conformados por unas 30 puntas de ganado. El que hoy avanza lento por la llanura es el rodeo de El Campo. Le dicen así porque en este potrero aterrizaban, hace unos 50 años, las avionetas que venían con provisiones desde Villavicencio. Al potrero le decían pomposamente el campo de aviación.
Al frente del rodeo va Régulo Niño. Tiene 62 años y trabaja en el hato San Felipe desde los 8: “Era huérfano. Ayudaba a pelar yuca en la cocina”.
Régulo Niño es uno de los tres cabresteros, un cargo que exige tranquilidad pasmosa y conocimiento del campo y de los animales. El cabrestero es el guía de la manada y de los vaqueros. Él marca el ritmo de la marcha y es el primero que entra al río en caso de que haya que cruzarlo.
Jogny Guzmán, el caporal, cabalga en la parte posterior, desde donde tiene una visión panorámica del rodeo y de sus vaqueros.
Además de caporal (jefe de las tareas del llano), Guzmán es encargado (mayordomo) del hato San Felipe. Ha trabajado aquí 18 de sus 33 años. Comenzó como ayudante de cocina y ha hecho todas las tareas del hato, desde cargar leña hasta domar potros y encargarse de unos 500 caballos cuando era caballicero.
El millar de animales se extiende a lo largo de unos 200 metros. El último es un ternerito que hace esfuerzos por no quedarse. Cojea de la pata derecha. Tibaduiza me explica que, debido a eso, no podrá alimentarse bien de la teta de su madre y probablemente será el primero en morir cuando haya escasez de agua o pasto.
Una manada de cerdos salvajes cruza a la carrera delante del rodeo. El lomo gris oscuro se pierde entre los pajonales. Deben de ir unos treinta y pico.
—¿Esos son chigüiros? —le pregunto casi a los gritos a uno de los vaqueros.
—Sí, señor, ¿no los había visto antes?
—Sí, pero asados… en el Motorista… un asadero de Bogotá.
Cuando ya se avistan más cerca los techos rojizos de la casa del hato San Felipe busco a Tibaduiza, el administrador, en la parte trasera del rebaño. Le pregunto por los rezos secretos que les atribuyen a los llaneros.
Tibaduiza dice no creer en agüeros y otras cosas paranormales. Pero cuenta que entre los vaqueros de San Felipe hay uno que reza al ganado con gusanos y los bichos amanecen muertos al día siguiente.
—Le decimos Cucarro. Es muy reservado. Nunca habla del tema. Pero el muchacho sabe sus cosas. Una vez por allá por Lagunita nos topamos con una culebra cascabel. Mientras se bajó del caballo rezó al animal y después la cogió con la mano. Estaba como dormida y nos la pasó para que la tocáramos.
Los primeros animales ya casi llegan a la entrada de los corrales. Los cabresteros acortan el paso.
Cesan los silbidos. Jogny Guzmán se quita ww el sombrero negro de fieltro y lo levanta sobre su cabeza. Es la señal para detener la marcha por completo.
Durante el resto del día, los vaqueros se dedicarán a escoger los machos de un año para llevarlos a la feria ganadera de Yopal, y a desparasitar, vacunar y marcar al ganado. Para ellos, el trabajo duro apenas está por comenzar.