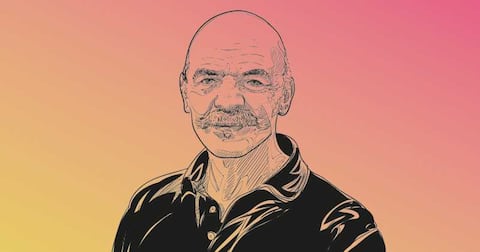31 de marzo de 2014
Opinión
No vuelvo a tomar Yagé en el Putumayo
Cuando una mujer está determinada a hacer algo, no hay hombre que se entrometa en su camino. Y menos si es su marido. Mi esposa me dijo: “Quiero tomar yagé este fin de semana en Putumayo, ¿me acompañas o nos vemos el lunes cuando vuelva?”.
Por: Antonio García
Eran como las ocho y media de la noche de un viernes, cuando ya me estaba poniendo la sudadera del 98 y la camiseta Azúcar desjetada, me había preparado el balde de crispetas, teníamos condones sobre la mesita de noche y nos disponíamos a ver una película. A los 20 minutos estábamos saliendo para la terminal, lo cual puede ser más o menos normal en mi matrimonio. No tengo mucho trauma con eso, porque recuerdo que una vez mis padres, mi tío Pedro y mi tía Meivis, mi hermano menor y yo salimos de mi casa a comprar un cepillo de dientes en el supermercado y terminamos en Tulcán, Ecuador. (No vuelvo a... Hay Festival)
Al irnos lo más pronto posible en el primer bus que partiera, obviamente un lechero, solo encontramos dos puestos separados. Ella se fue en la primera fila, detrás del conductor y al lado de no me acuerdo quién. La mala providencia tuvo por capricho que yo quedara atrás, junto al baño, rodeado por enanos. Como 13 enanos que se habían tomado, salvo mi puesto, toda la parte trasera del bus, una compañía de los consabidos toreros acróbatas que iba de gira hacia algún punto de esa lejana y desconocida parte del país que se conoce sofisticadamente como Las Regiones.
Yo era un peñasco de 1,78 metros en medio de ese valle de cabezas, que además se hacían bromas de lado a lado, actuaban como si yo no existiera, pasaban por encima de mí para ir al baño y me miraban como si fuera un estorbo demasiado aparatoso de sortear. Habían comido una bandeja paisa de dudosas credenciales —hacían chistes de ello todo el tiempo—, y a todos les hizo mal porque empezaron a echarse pedos y a cagar sin tregua. Yo, envuelto en vapores, miraba amargado hacia el frente mientras mi esposa se volvía, me veía la cara y reprimía la risa. Los enanos se bajaron como seis horas de camino más tarde, por fin pude sentarme junto a mi esposa y pude culparla y hacer rabietas. Luego me calmé y resigné porque faltaban doce horas para llegar.

Para mí, como quizá para muchas otras personas del país, el Putumayo tiene resonancias de violencia. Yo temía secuestros, interrogatorios, atracos, pero esas no son cosas que arredren a mi mujer. Cuando llegamos a Mocoa, yo tenía el culo molido, la espalda torcida, el cuello agarrotado, la vejiga llena, las piernas entumidas y estaba asustado, viendo sospechosos en todas las caras.
Preguntamos por la maloca —así, “la maloca”, sin nada más— y tomamos un mototaxi por un camino de tierra hasta un planchón con techo de paja y una especie de segunda planta a la que se subía por unas escaleras. En la maloca había gente de Bogotá, de Medellín, del Valle, gente tranquila, de mochilas, algunos bastante caracterizados. El chamán era un campesino curtido, normal, no tenía cresta de pielroja ni nada. No era indígena de ninguna etnia, pero se había convertido en chamán gracias a su iniciación con algunos taitas de la región. Tenía pantalones, camisa y sombrero de jornalero. Había una especie de discípulo suyo, rolo, blanco como la leche, que llevaba una especie de camisón de lienzo crudo, color blanco, y unos pantalones de amarrar. Tenía cueritos y collares, etcétera. Ese sí que estaba caracterizado. Estaba lleno de amor, de buena energía y bondad al punto que dudabas si lo suyo no era una especie de patología. Como él había otros menos visibles pero vibrando a las mismas ondas. (No vuelvo a Rock al Parque)
A lo largo del día llegó una muchacha joven, paisa, bonita, a la que por ahí le charlaban tipos solos que venían en otro combo; luego dos parejas más después una familia, y así fue llenándose de personas. Se dispuso un plan comunal de hacer un mandala, una especie de dibujo en la tierra hecho en el piso de la maloca con harina, granos de maíz y fríjol, semillas, nueces, hierbas, piedras que el discípulo y otros habían traído, y algunas recolectadas en los alrededores.
Como el viaje a Putumayo había sido improvisado, traíamos galletas y una lata de atún, nada más. Yo me iba a partir del hambre, y de remate tuvimos que compartir el almuerzo en plan comunal con puros vegetarianos, con el agravante de que se debe comer liviano antes del yagé. Todos tenían frutas, granola, uvas pasas y vainas así que generosamente repartieron, mientras yo miraba hacia la vegetación circundante y me preguntaba si debía conseguir algo puntiagudo e intentar cazar cualquier cosa.

Aunque habría querido mantenerme al margen de toda socialización, no tuve más remedio que colaborar con el mandala, cosa que no hubiera estado mal si no se hubiera largado el discípulo del chamán a hablar con tanta mística de las cosas, tanta conciencia de estar en un proceso de cambio y crecimiento. Hasta ahí mi sufrimiento era, digamos, soportable. El chamán iba tranquilo por ahí, pendiente de su chacra y de sus chakras, sin pararle muchas bolas a la gente. A medida que caía la tarde, empezaron a llegar más personas, algunos de los alrededores, callados, con cierto silencio parecido al recelo que me hizo extrañar la camaradería hippie de cuando éramos menos y ya nos habíamos integrado en el amor universal.
El ritual fue más o menos austero, sin aspavientos teatrales, salvo que el aprendiz de taita de la camisola de lienzo quiso poner su granito de arena y agradecer a la tierra, a las criaturas de la fauna, al cielo, etcétera, y ya el tipo empezaba a caerme mal. El chamán, con cierta condescendencia, se lo permitía, pero a mí me parecía falta de autoridad. Para ese entonces me había atiborrado de lo poco que habíamos traído y de lo que pudieron compartir conmigo los demás, que siempre era magro, poco y algo insípido, y seguía con hambre. (No vuelvo a donde las putas)
Recibimos nuestra totumita de yagé y nos fuimos a tumbar en las cercanías de la maloca. Había tenido antes un solo viaje de yagé con el mismo chamán, en el pasto aledaño a un restaurante campestre. Era una experiencia diurna y en un ambiente controlado. Acá estaba en la manigua, aislado y en la completa oscuridad conmigo mismo. Si el anterior viaje había sido más bien Disney, en este me arroparon todos los demonios. Vomité una babaza blanca hecha de pura fibra y me entregué al abismo.

En medio de todo, cuando ya yo me había sintonizado y daba vueltacanelas en el centro de mi ser, irrumpieron unas motos de las que se bajaron unos tipos curtidos, atrabiliarios, que mostraban poco respeto por el chamán y lo que allí estaba sucediendo. Uno de ellos estaba borracho, hablaba en voz alta y le pedía yagé al taita. El taita se lo negaba, los amigos intervinieron para que el borracho se calmara, pero este se volvía más agresivo. Yo pensaba en guerrilleros, en paramilitares, en que los tipos probablemente estaban armados. Si se necesitaba algo para acabar de dañarte el viaje era eso. Fue un momento de paranoia que mejor hubiera gastado en conferencia mental con Las Regiones de mi psiquis.
Cuando se fueron los aciagos personajes, ya el cableado de las buenas energías había ardido en llamas. El hijueputa seudochamán intervino por segunda vez y ya se estaba cagando todo. Me quedé dormido a la madrugada en medio de una indigestión física y moral que había sido amenizada con el miedo a que alguien me pegara un tiro. (No vuelvo al nevado del Cocuy)
Al otro día fuimos a un río de los alrededores. Allá me deshice del salvado y los cereales que quedaban dentro de mí, en contemplación bucólica que no me hizo extrañar los retretes. Así pude devolverle a la Pachamama los favores recibidos. Luego de unas horas en estado vegetativo, tirados alrededor del mandala destruido, empacamos y nos fuimos a buscar transporte a Mocoa. Paramos en una pollería y tragué como un marrano.
No he vuelto a tomar yagé desde entonces. Eso sucedió cuando no teníamos hijos, era mayor mi tolerancia hacia los demás, temía menos la muerte y soportaba mejor la intemperie. Al final fue una buena experiencia, no me arrepiento de haber ido hasta Mocoa para tomar yagé en una maloca, pero no vuelvo ni por el putas.